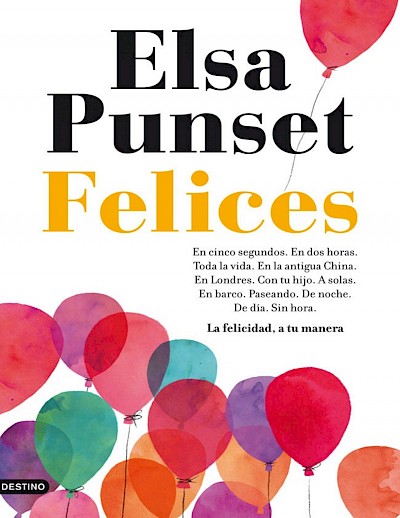Los humanos tendemos a dividir el mundo en grupos estancos. Nos identificamos con nuestros familiares y amigos. Quererlos y protegerlos nos resulta fácil. Pensar mal de ellos o rechazarlos nos repugna, porque nos identificamos con ellos. Nos falta objetividad para juzgarles. Es una de las razones por las que tantas personas soportan más de lo que debieran en relaciones abusivas de las que deberían huir.
Estos días estoy leyendo un libro que describe cómo viven los descendientes de los nazis. Algunos denunciaron y rechazaron los actos de sus progenitores. Otros, sin embargo, no lograron dar la espalda ni a los padres ni a su herencia de odio. Gudrun Himmler, por ejemplo, era la hija de Heinrich Himmler, el jefe de las SS, una de las personas más poderosas en la Alemania nazi, un hombre que estableció y controló los campos de concentración. Dirigió la matanza de unos seis millones de judíos, además de la de millones de civiles soviéticos, polacos y yugoslavos. La hija, sin embargo, sigue siendo fiel defensora de las ideas y de la figura de su padre.
En cambio, solemos crear distancias imaginarias e igualmente poco objetivas con el resto de los humanos. Son «los otros». Entre los muchos sesgos cognitivos que sufrimos está la tendencia a ver la paja en el ojo ajeno... y no ver la viga en el propio.
Es un defecto universal: los psicólogos explican que cuando encontramos faltas en los demás nos sentimos inmediatamente mejor en comparación, y que solemos tener la memoria larga y poca paciencia con los que no pertenecen a nuestro círculo directo, pero la memoria corta y mucha tolerancia con nosotros mismos.
Esa tendencia escala cualquier conflicto.
Una estrategia para mejorar nuestra convivencia con el resto del mundo es esta: cuando le reprochas algo a alguien —«ese egoísta me despierta por las mañanas caminando en el piso de arriba sin cuidado...», «menudo hipócrita, se lo lleva todo y nunca se preocupa por los demás...»— pregúntate: «¿Yo he hecho esto alguna vez?».
Recuerda que de forma temporal, cuando te enfadas con los demás, a tu cerebro le cuesta recordar todas las veces que tú has hecho algo parecido. Y eso te separa de los demás, pone distancia, complica nuestra convivencia.
En el siglo II, un filósofo estoico llamado Hierocles encontró una forma muy sencilla y eficaz para ayudarnos a ponernos en la piel de los demás. Imagina una serie de círculos concéntricos: tú estás en el centro, luego está tu familia, tus amigos, tus vecinos, conciudadanos, compatriotas... El último círculo es el de la humanidad.
Hierocles nos anima a intentar sentirnos a gusto en cualquiera de estos círculos, a acercarlos a nosotros mentalmente, a pasearnos por ellos. Nos invita a recordar que todos los círculos están llenos de seres humanos como tú y como yo, y que deberíamos tratarnos a todos por igual.
Miles de años más tarde, la filosofía llama a estos círculos los «círculos de empatía». Afortunadamente, la historia muestra que cada vez distinguimos menos entre círculos, y que logramos identificarnos más con personas de sexo, condición y culturas diferentes. ¡Forma parte de la conquista pacífica que poco a poco vamos logrando!