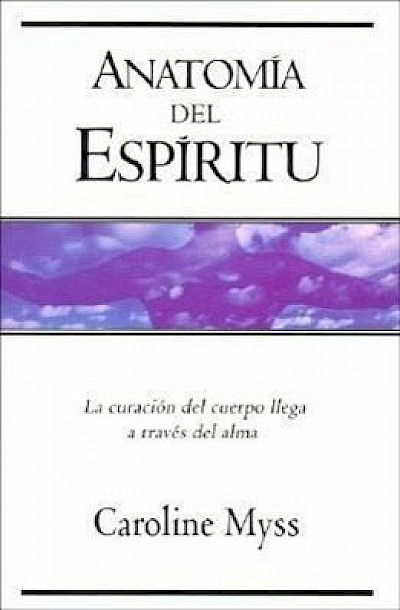La propia estima, o autoestima, se convirtió en una expresión popular a comienzos de los años sesenta, década de revolución que redefinió nuestra visión de la persona capacitada, autorizada. Entonces se aceptó que la propia estima es esencial para la salud de hombres y mujeres, y se redefinió la salud, incorporando la salud psíquica y la espiritual a la salud física.
Cada una de las tres décadas siguientes afinó todavía más esta nueva definición de autoestima. Las tendencias sociales de los períodos comprendidos entre los años sesenta y los noventa reflejan simbólicamente las fases de desarrollo de la autocapacitación que experimentamos cada uno como individuos. Después de la década de revolución de los años sesenta vino la década de los setenta, que fue de involución. La energía en bruto liberada durante los años sesenta, que derribó barreras externas, condujo a la tarea de los años setenta de derribar barreras internas. En esta década, la «psicoterapia» se convirtió en una palabra corriente.
Los años setenta fusionaron dos nuevas fuerzas psicológicas. En primer lugar, el potente término «yo» o «ego» se liberó de su prisión puritana, en la que el único sufijo permitido era «ismo» o «ista». Durante siglos, la palabra «egoísmo» había impedido a la gran mayoría de las personas actuar en pos de cualquier forma de desarrollo personal. Los años setenta hicieron aceptable y de uso común el prefijo «auto» (auto motivado, autocuración, autoconciencia). Este simple cambio equivalió a darnos a cada uno nuestra propia llave del «jardín secreto», en el cual, con un poco de ayuda, descubriríamos que realmente podemos caminar solos.
No es de extrañar que esta fascinación por el yo se llevara al extremo. Para probar hasta dónde podía llevarnos el poder de nuestros nuevos «yoes», el tema de los años ochenta fue el consentimiento del yo: el narcisismo. La atmósfera narcisista de los ochenta nos hizo sentir como si de pronto fuéramos libres para satisfacer todos nuestros deseos físicos. Y, efectivamente, nos consentimos hasta extremos insospechados. ¿Con qué rapidez podemos hacernos ricos? ¿Con qué rapidez podemos transmitir información? ¿Con qué rapidez podemos convertir nuestro mundo en un tecnoplaneta? ¿Con qué rapidez podemos adelgazar? ¿Con qué rapidez podemos sanar? Incluso el objetivo de hacernos conscientes, anteriormente una tarea sagrada que requería toda una vida consagrada al trabajo, se convirtió en algo que parecía que se podía alcanzar en una semana, si se pagaba el dinero suficiente.
Ese autoconsentimiento llega a un punto de saturación, y cuando entramos en los años noventa el péndulo ya ha oscilado del mundo exterior al interior, dirigiendo todas esas modalidades de energía hacia la evolución personal, hacia la formación de un yo lo bastante poderoso para «estar en el mundo sin ser del mundo», un yo que sepa disfrutar de la magnificencia del mundo físico sin permitir que sus muchas ilusiones le agoten el alma.
Revolución, involución, narcisismo y evolución; éstas son las cuatro fases a través de las cuales avanzamos hacia el logro de la propia estima y la madurez espiritual. Una persona espiritualmente adulta hace participar con discreción sus cualidades espirituales interiores en sus decisiones cotidianas. Los pensamientos y actividades «espirituales» son inseparables de los otros aspectos de la vida: todos se convierten en uno.
Una persona puede pasar años en cada fase o sólo unos cuantos meses, pero, al margen de lo que dure cada fase, inevitablemente tendrá que esforzarse en resolver los desafíos particulares de su carácter, ética, moralidad y respeto propio.
Hemos de trabajar para descubrirnos, comprender por qué guardamos secretos, tenemos adicciones o culpamos a los demás de nuestros errores. Hemos de esforzarnos en comprender por qué nos resulta difícil recibir o hacer un elogio, o sí sentimos vergüenza interior. Necesitamos poder enorgullecemos de nuestro carácter y nuestros logros sin sentirnos mal por ello. Necesitamos conocerlos parámetros de nuestro carácter, cuánto vamos a ceder o transigir y dónde debemos fijar el limite, e incluso si fijamos un límite. La creación de una identidad propia se apoya en el autodescubrimiento, no en la herencia biológica y étnica. Esta primera fase del descubrimiento propio es la revolución.