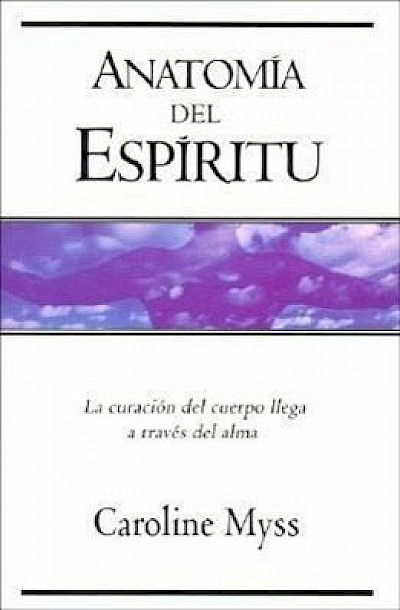Las consecuencias energéticas más onerosas se producen como consecuencia de actuar por miedo. Incluso en el caso de que actuar por temor nos lleve a lo que deseamos, generalmente también produce efectos secundarios no deseados. Estas sorpresas nos enseñan que actuar por miedo trangrede nuestra confianza en la orientación divina. Claro que todos vivimos, al menos periódicamente, en la ilusión de que estamos al mando de nuestra vida. Nos afanamos por obtener dinero y posición social para tener más poder de elección y así no vernos obligados a someternos a las decisiones que toman otros por nosotros. La idea de que para tener conciencia hay que rendir la voluntad personal a lo Divino está en conflicto directo con todo lo que hemos llegado a creer que mide el poder de una persona.
Así pues, es posible que repitamos el ciclo miedo-sorpresa-miedo-sorpresa hasta que lleguemos a orar diciendo: Tú eliges, yo te sigo. Una vez que entonamos esa oración, en nuestra vida puede entrar una orientación, acompañada de interminables actos de sincronismo y coincidencia: la «intromisión» divina en su mejor aspecto.
Emily es una maestra de enseñanza básica de treinta y cinco años que, poco después de obtener su título, hace trece años, perdió la pierna izquierda debido a un cáncer. Durante su rehabilitación volvió a vivir con sus padres. Lo que ellos imaginaban que sería un período de un año se convirtió en un decenio, porque Emly no recuperó la independencia, sino que se deprimió y cada vez le asustaba más la perspectiva de cuidar de sí misma. Redujo tanto su actividad física que no se aventuraba más allá de la manzana donde estaba su casa. A medida que transcurría el tiempo se iba atrincherando más en la casa de sus padres, hasta que llegó un momento en que dejó totalmente de salir, aunque sólo fuera por placer.
Sus padres sugirieron que se sometiera a una terapia, pero nada tuvo ningún efecto en ella. «Lo único que hacía, año tras año —me contó su madre—, era sumirse en la idea de que la pérdida de la pierna le había impedido casarse y formar una familia, o llevar cualquier otro tipo de vida sola. Se sentía "marcada" por su experiencia con el cáncer y a veces comentaba que ojalá volviera el cáncer a "completar su trabajo".»
A raíz de la enfermedad de su hija, la madre se interesó por los tratamientos alternativos. Cuando nos conocimos, ella y su marido estaban tratando de reunir valor para pedirle a Emily que se fuera a vivir sola, porque era necesario que aprendiera a atender a sus necesidades físicas y a sanar su estado psíquico. Necesitaba volver a confiar en su poder de voluntad.
Los padres le alquilaron y amueblaron un apartamento, y Emily se fue a vivir en él, enfadada y asustada. Les dijo que se sentía abandonada. Antes de que transcurriera un mes conoció a una vecina, Laura, que vivía sola con su hijo de diez años, T. J. El niño siempre llegaba del colegio antes que su madre volviese del trabajo. Emily lo oía trajinar por la casa, sentarse a ver la televisión y prepararse merienda mientras esperaba casi tres horas solo la llegada de su madre.
Una tarde, al regresar de la tienda, se encontró con Laura, que volvía del trabajo. Comenzaron a hablar de T. J., y Laura le comentó lo preocupada que estaba por sus trabajos escolares y por todo el tiempo que pasaba solo en casa. Casi sin darse cuenta, Emily se ofreció no sólo a hacerle compañía a T. J., sino también a orientarlo y asistirlo en sus trabajos escolares, ya que ella era profesora titulada. Laura aceptó encantada, y a la tarde siguiente Emily comenzó a asistir a T. J.
A las pocas semanas, en el bloque de apartamentos ya se había corrido la voz de que había una «profesora maravillosa» que estaba dispuesta a supervisar y cuidar a los niños a su vuelta del colegio. Emily se vio desbordada por las peticiones de los padres que regresaban tarde a casa. Le preguntó al administrador del complejo de apartamentos si había alguna sala disponible para tres horas por la tarde. Se encontró la sala, se establecieron las condiciones económicas y, a los tres meses de haber dejado la casa de sus padres, Emily «volvió a la vida».
Cuando Emily me contó su historia, se refirió varias veces a la espontaneidad con que se había ofrecido a hacer de tutora de T.J. El ofrecimiento «se le escapó de la boca antes de que ella tuviera tiempo de pensarlo; si lo hubiera pensado, dice, jamás se habría ofrecido a colaborar. Esa circunstancia le hizo pensar por un momento que se trataba de un «mandato» del ciclo para que cuidara y asistiera a T.J. en sus trabajos escolares. Finalmente decidió creer que el mandato iba dirigido a ella; que debía hacer de tutora de T. J. y de los otros once niños que habían puesto a su cuidado para volver a la enseñanza el siguiente otoño.
Sea cual fuere el motivo, Emily tuvo la fuerza moral de reconocer la orientación. En cuanto comenzó a cuidar de otros, venció el miedo de no ser capaz de cuidar de sí misma. Comprendió que era una prueba viviente de que Dios atiende a las necesidades de las personas, y renovó su fe.