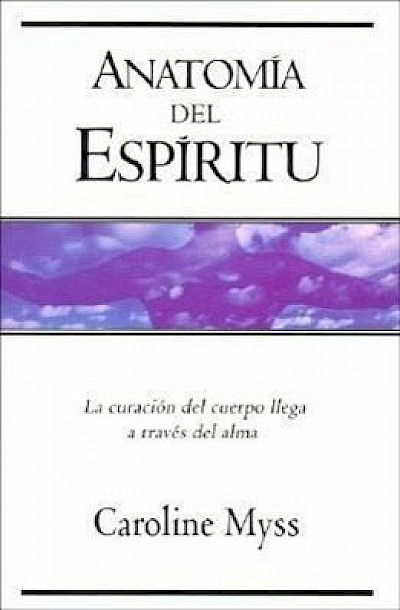Ahora veo, al contemplar estos catorce años pasados, que había un programa dispuesto para mi educación, un programa dirigido a enseñarme a interpretar el lenguaje de la energía para hacer diagnósticos intuitivos. De 1983 a 1989, cuando era una aprendiza de intuitiva, ciertos sincronismos extraordinarios me sirvieron para aprender lo que necesitaba saber.
En primer lugar, advertí que me encontraba con «grupos» de personas que presentaban el mismo trastorno. Una semana acudían a mí tres personas con el mismo tipo de cáncer. Pasadas unas semanas venían a verme otras tres personas que sufrían de migraña. Así fueron llegando grupos de personas afectadas de diabetes, cáncer de mama, problemas de colon, cáncer de próstata, prolapso de la válvula mitral, depresión y otros muchos problemas de salud. Antes de tomar la decisión de aceptar mis intuiciones, no se habían presentado personas con un tipo de problema particular.
Al mismo tiempo fue aumentando la calidad de la información que recibía. Ésta me mostraba cómo había contribuido el estrés emocional, psíquico y físico de la vida de esas personas a desarrollar la enfermedad. Al principio me limitaba a advertir la impresión que recibía de cada persona, sin que se me ocurriera comparar el tipo de estrés de una persona con el de otra. Finalmente, sin embargo, comencé a ver que ninguna enfermedad se desarrolla al azar, y revisé los casos anteriores en busca de las pautas emocionales o psíquicas que precedían a una enfermedad determinada. En 1988 ya lograba identificar las modalidades de estrés de casi cien enfermedades diferentes. Desde entonces, esas modalidades han resultado válidas y útiles para muchos médicos y otros profesionales de la salud a quienes se las he enseñado.
Conocer a Norm Shealy fue otro acontecimiento extraordinario. Además de ser neurocirujano, Norm es el fundador del Colegio de Médicos Holísticos de Estados Unidos y el principal especialista en el control del dolor. Desde 1972 también se ha interesado en temas metafísicos.
Durante la primavera de 1984 me invitaron a asistir a un congreso bastante exclusivo en el Medio Oeste, no por mis capacidades intuitivas sino en calidad de editora en Stillpoint, que era mi principal ocupación. Durante el congreso conocí a un psicólogo que sin ningún motivo aparente me comentó, señalando a Norm Shealy: «Mira, ¿ves a ese hombre que está allí? Es médico, y le interesan los intuitivos médicos.»
Yo me puse terriblemente nerviosa, pero decidí abordar al doctor Shealy y decirle que yo tenía intuición médica. Un día, cuando estábamos almorzando y me tocó sentarme a su lado, le dije que era capaz de diagnosticar a personas a distancia. Él no pareció impresionado en lo más mínimo. Continuó pelando una manzana y me preguntó:
— ¿Hasta dónde llega su habilidad?
-—No lo sé muy bien.
—-¿Es capaz de identificar un tumor cerebral? ¿Es capaz de ver una enfermedad en formación en el cuerpo de una persona? No me hace ninguna falta que alguien me diga que la «energía» de una persona está baja; eso lo sé ver yo mismo. Necesito a alguien que pueda explorar a una persona como un aparato de rayos X.
Le dije que no estaba muy segura de mi exactitud, ya que era relativamente nueva en esto. Me dijo que alguna vez me llamaría, cuando tuviera a un paciente que, en su opinión, pudiera beneficiarse de mi habilidad.
Al mes siguiente, mayo de 1984, me telefoneó a Stillpoint. Me dijo que tenía aun paciente en su consulta, y a continuación me facilitó los datos de su nombre y edad y esperó mi respuesta. Recuerdo con mucha claridad la evaluación que hice porque estaba tremendamente nerviosa. Le hablé de mis impresiones en imágenes, no en términos fisiológicos. Le dije que era como sí el paciente tuviera hormigón bajándole desde la garganta. Después le comenté los problemas emocionales que, desde mi punto de vista, habían precedido al desarrollo de su trastorno físico. Al paciente, que era drogadicto, le aterrorizaba hasta tal punto confesar su problema que era físicamente incapaz de decirlo. Las palabras se le congelaban en la garganta. Cuando acabé, el doctor Shealy me dio las gracias y colgó. Yo me quedé sin saber si había hecho un buen trabajo o no, pero después él me diría que el hombre tenía cáncer de esófago.
Ése fue el comienzo de mi trabajo con Norm Shcaly. Su fría reacción ante mis evaluaciones me resultó enormemente beneficiosa. Si en esa época hubiera mostrado un gran entusiasmo por mi habilidad, yo me habría sentido cohibida y probablemente habría tratado de impresionarlo, to cual sin duda habría obstaculizado mi precisión. Su actitud indiferente me sirvió para continuar siendo objetiva y clara. Así pues, como aprendí de mi profesora de periodismo y como ahora yo enseño a otras personas, la objetividad es esencial para realizar una evaluación correcta. Nada obstaculiza más la evaluación que la necesidad de «tener razón» o demostrar que se es capaz de hacer una evaluación intuitiva.
Durante el año siguiente Norm me ayudó a estudiar anatomía humana y me llamó varias veces más para que hiciera evaluaciones de sus pacientes. Mis evaluaciones fueron adquiriendo cada vez más corrección técnica. En lugar de recibir imágenes vagas de órganos corporales, pronto fui capaz de identificar y distinguir las vibraciones exactas de una enfermedad concreta y su ubicación en la fisiología de la persona. Cada enfermedad y cada órgano corporal, me enteré, tienen su propia «frecuencia» o modalidad vibratoria.
Jamás se me ocurrió pensar entonces que algún día Norm y yo formaríamos un equipo de trabajo. Si bien ya me había comprometido a comprender mi habilidad, todavía dedicaba la mayor parte de mi energía al éxito de Stillpoint. Pero en marzo de 1985 conocí a un joven cuyo valor para hacer frente a su enfermedad y sanarla me dio el valor para abrirme a mis intuiciones de otra manera.
Trabajando con Norm había adquirido más confianza en mi capacidad para identificar por su nombre las enfermedades que percibía, así como el estrés y los precursores energéticos. Sin embargo, evitaba orientar a los clientes hacía determinado tratamiento para su curación; eso se lo dejaba a Norm. Lo poco que sabía sobre curación se limitaba a los manuscritos que leía en mi trabajo editorial y a conversaciones con mis socios.
Un sábado por la mañana, en marzo de 1985, me llamó por teléfono un hombre llamado Joe, a quien había conocido por casualidad después de una charla que di en Kansas City. Me llamaba para decirme que tenía la sensación de que a su hijo Peter le ocurría algo malo, y me preguntó si podría hacerle una evaluación. Dado que Peter ya era un adulto, le pedí que hablara con él y obtuviera su permiso para que yo lo evaluara. A los diez minutos volvió a llamar para decirme que Peter aceptaba cualquier ayuda que yo pudiera darle. Le pregunté la edad de Peter, y cuando me la dijo, al instante me abrumó la sensación de que tenía leucemia. Eso no se lo dije a Joe, sino que dije que quería hablar directamente con su hijo y le pedí su teléfono.
Mientras anotaba las impresiones intuitivas que estaba recibiendo, me di cuenta de que, en realidad, las vibraciones que percibía no eran las de la leucemia. Pero no lograba identificar la frecuencia, puesto que nunca las había percibido antes. De pronto comprendí que Peter era seropositivo. Mi conversación con él la tengo grabada en la memoria, porque me imaginaba lo rara que me sentiría yo si una desconocida del otro extremo del país me llamara y me dijera: «Hola, acabo de comprobar tu sistema energético, y no sólo eres seropositiva sino que ya has comenzado a desarrollar el sida.» De hecho, el cuerpo de Peter estaba comenzando a manifestar los síntomas de neumocistosis (neumonía producida por Pneumocystis), la enfermedad pulmonar más común asociada con el virus del sida. Lo que le dije a Peter esa mañana fue:
—Peter, soy amiga de tu padre. Soy intuitiva médica. —Traté de explicarle lo que hacía y, finalmente, añadí—: He evaluado tu energía y tienes el sida.
—Dios mío, Caroline—me dijo—- Estoy asustadísimo. Me han hecho dos análisis y los dos han resultado positivos.
El tono de su voz y su inmediata confianza me produjeron una oleada de emoción. Hablamos de lo que debería hacer. Peter me dijo que su padre ni siquiera sabía que era homosexual, y mucho menos que tenía el sida. Yo le aseguré que no le diría nada a su padre, pero lo animé a sincerarse con él en lo referente a su vida y su salud. Hablamos durante casi media hora. En cuanto colgué, su padre me llamó para preguntarme sobre mis conclusiones. Le dije que Peter necesitaba hablar con él y que no me parecía correcto revelarle el contenido de nuestra conversación.
—Sé lo que le pasa a mi hijo —me dijo—. Quiere dejar la Facultad de Derecho y tiene miedo de decírmelo.
Yo no le contesté, y ahí acabó la conversación. Veinte minutos más tarde Joe volvió a llamarme:
—He estado pensando en las peores cosas que podrían pasarle a mi hijo, y he comprendido que si ahora me llamara y me dijera «Papá, tengo el sida», seguiría queriéndolo.
—Espero que lo digas en serio —contesté yo—, porque eso es exactamente lo que vas a oír.
Transcurrieron otros treinta minutos y Joe volvió a llamarme para decirme que en ese momento Peter iba de camino a su casa y que al día siguiente a mediodía estarían los dos en mi sala de estar, en New Hampshire. Me quedé atónita y llamé a Norm inmediatamente.
Entre Norm y yo elaboramos un programa de curación para Peter que incluía, entre otras cosas, una dieta sana, casi vegetariana, hacer ejercicios aeróbicos, dejar de fumar, aplicarse compresas de aceite de ricino en el abdomen durante 45 minutos cada día, y psicoterapia para que le ayudara a liberarse del miedo a revelar que era gay. Peter hizo todo lo que necesitaba hacer para sanar, sin quejarse ni pensar que era un esfuerzo. En realidad, su actitud era como si pensase: «¿Y esto es todo?»
Muchas personas, podría señalar aquí, entran en estos programas de curación como si se tratara de castigos. Después de este caso Norm y yo trabajamos con una mujer que sufría de obesidad, diabetes y dolor crónico. Le explicamos que podía mejorar inmediatamente cambiando su dieta por un programa de nutrición sana y haciendo ejercicios moderados. «De ninguna manera —fue su respuesta—. Jamás podría hacer esas cosas. No tengo ninguna fuerza de voluntad. ¿Tenéis otras sugerencias?»
Peter, en cambio, asumió con gratitud su responsabilidad personal en su curación y aceptó todas las exigencias de su tratamiento como si no representaran ningún esfuerzo. Al cabo de seis semanas el análisis de sangre para el virus del sida resultó negativo, Actualmente Peter es un abogado en ejercicio y hasta el momento continúa siendo seronegativo.
Después, Norm y yo escribimos el estudio de su caso en nuestro primer libro, SIDA: Puerta de transformación.A consecuencia del caso de Peter, comenzarnos a dirigir talleres para personas seropositivas o que ya habían desarrollado el sida, con la profunda convicción de que, si una persona pudo sanarse, otras también podrían.